Los avatares de la fortuna y un panorama inesperado. Massa vacila, Scioli reza y el kirchnerismo cruje. Amado Boudou, un playboy en el sillón de Rivadavia. Gran expectativa por la elección de UNEN en la Capital. Los conflictos con el MERCOSUR: una olla a presión con consecuencias económicas.
Nicolás Maquiavello define a la virtú como un valor masculino y lo contrapone y complementa con la naturaleza femenina de la Fortuna. No cabe duda que Cristina Fernández de Kirchner, obtendría del quebranto de su salud un rédito político que no estaba en los planes de nadie y anidaba en un costoso soplo de la veleidosa Fortuna. Así lo muestran algunas encuestas posteriores a su internación y las declaraciones del hasta ahora silencioso y confiado Sergio Massa, obligado a salir al ruedo para advertir que la re reelección aún no está muerta y enterrada y que el avance sobre la justicia está latente: pidió ampliar la brecha sobre el candidato oficialista Martín “correctivo” Insaurralde, actuación que no corresponde al rol del que va ganando.
¿Puede este golpe de mala suerte modificar lo esencial del destino kirchnerista de cara al 2015? No, tan solo podrá, con la aparición de este falsacionista “cisne negro” – diría el epistemólogo Bertrand Russell – mantener una conformación del Poder Legislativo que le ahorre disgustos. Pero su carácter de populismo desgastado e infértil es definitivo: el kirchnerismo es su propia imposibilidad para continuar en el poder y, sin él, se diluirá como el menemismo. Dos razones apoyan esta afirmación: la primera es el fatal problema de la sucesión presidencial que no se puede saldar sino con el mantenimiento en el poder del líder; y la segunda es el inevitable desgaste – hasta físico – de diez años de un mismo signo político, agotado para generar nuevas expectativas.
El traspaso del mando al vicepresidente Boudou y los recelos que genera en la mesa chica del gobierno, evidencian la fragilidad del entramado de poder del régimen populista vigente en la Argentina. ¿Gobernará el ex ministro de Economía durante 30 días? ¿Quién lo haría si no? ¿La imprescindibilidad del líder conducen a su sacrificio – abandono del reposo absoluto estricto recetado – o a dejar el país un poco menos que a la deriva entre la institucionalidad (Amado) y Carlos Zannini y Máximo Kirchner. Dura encrucijada.
La interna del PJ es la que se reactiva con el aparente repunte de la imagen de la presidente, por razones absolutamente ajenas – aunque humanamente atendibles y lógicas – a su gestión y políticas de gobierno. El accidente que sufriera el gobernador José Luis Gioja y lo mantiene aún en grave estado, también afecta a un actor importante de la liga de gobernadores peronistas -que salió golpeado de las PASO pero que es más afecto al peronismo tradicional que al entramado deslucido que rodea a la presidente. No en vano trabaja para Daniel Scioli y suena como compañero de fórmula para el 2015.
El gobernador bonaerense es el que la tiene más difícil, el 2015 será su tiempo o no será, por eso apuesta a que la presidente "dejará el país en óptimas condiciones para que quien tome la posta lo tenga desendeudado, pujante en lo productivo, inclusivo socialmente y ordenado", según manifestó. Y por otro lado sabe que es Sergio Massa el que deberá desgastar a la presidente en su punto justo, sin que esto lo encumbre demasiado al intendente de Tigre. En este sentido Scioli afirmó que “Massa tiene dos amenazas para el próximo 27: que de los votos que obtuvo en las PASO el voto ‘oficialista’ se vaya al Frente para la Victoria y el voto no peronista migre hacia Margarita Stolbizer".
Así las cosas, es muy probable que el 27 de octubre a la noche, Amado Boudou sea la cara festejante de un gobierno en retirada.
Después del 27
Las cifras de fuga de dólares por compras por internet, viajes al exterior y triangulaciones con tarjetas de crédito que permiten comprar con dólar “tarjeta”, alcanzaron una magnitud – se estima de 7000 millones de dólares para este año – que obligarán a poner fin a este festival causado desde la instalación de las restricciones a la compra de divisas extranjeras. Desdoblar el tipo de cambio, sea tal vez, una de las primeras medidas que hoy no se toma para no irritar a una clase media que le saca provecho a la situación. Poner fin a ese drenaje de divisas, con el desdoblamiento o algún sucedáneo que “perfeccione” el sistema actual de restricciones, será inevitable.
Sin embargo, el problema más acuciante en la materia, es el energético, para el cual no hay medidas ni recetas milagrosas. Los más de 10.000 millones de dólares anuales necesarios para sostener el consumo interno, habrá que generarlos de alguna manera, puesto que el aumento de la productividad demorará más tiempo y dependerá de las inversiones, como las de Chevrón, o el establecimiento de incentivos a las otras dos terceras partes del mercado petrolero del país. Antes del 27, Chevrón es mala palabra para el relato, pero después será un tema obligado.
Las empresas petroleras le han solicitado al gobierno permisos para importar crudo, lo cual es más conveniente que importar naftas o diesel oil. La idea contempla establecer un sistema de cupos para la importación que se renueven por semestre con la autorización de una comisión oficial. Al parecer Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, fue la primera en "pedir permiso" para comprar crudo fuera del país.
La “década ganada” se caracterizó por la pérdida del autoabastecimiento energético a manos de las importaciones de gas y de combustibles líquidos, la eventual compra de crudo sería un hecho inédito e incómodo para el discurso oficial.
Conflicto con todos los vecinos: Uruguay segunda parte
Las relaciones internacionales son un complejo entramado de intereses y estrategias que los gobiernos nacionales elaboran con minuciosidad, puesto que muchos beneficios pueden extraerse de posturas inteligentes y maduras. El conflicto que Néstor Kirchner “nacionalizó” desde el corsódromo de Gualeguaychú – nada más apropiado para un desatino mayúsculo – el conflicto entre esa ciudad y el Uruguay, discurrió por los carriles más descabellados, y finalmente decantó en la fuerza de los hechos: Botnia funcionó y hoy – con otro nombre – amplía su producción. Se abre así un segundo capítulo en donde una pueblada de vecinos, no sólo dictaminan la política a seguir, sino que hasta intentaron marchar a Fray Bentos para hablar con su intendente, en un acto alocado de desubicación política.
Este conflicto, con un país tan particular en su relación con nuestra historia no tiene otra solución que la política, pero la política seria y madura de las relaciones internacionales y no del populismo para consumo interno.
“Históricamente, cuando a ambos lados del Río de la Plata se impuso el dogma, la mezquindad y el unilateralismo, presuntamente justificado bajo la lógica del dividendo interno, la invocación nacionalista y una mirada de corto plazo, los vínculos binacionales han sufrido gravemente. Por el contrario, cuando los principios, la buena fe y el accionar conjunto han prevalecido—aceptando las responsabilidades recíprocas, un ethos cosmopolita y un enfoque de largo plazo—los beneficios han sido amplios, tanto para los Estados como para las sociedades”, afirma un documento suscripto, entre otros por Dante Caputo; Octavio Bordón, Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlián y Roberto García Moritán.
Esa solución política y no judicial debe impulsarse a través del diálogo y, tal vez, de la intervención de terceros países de la región que medien hacia una solución creativa del conflicto. El chauvinismo y la información sesgada sólo sirven para desembocar en la solución legal que ya probó ser insatisfactoria y provisoria.
El presidente de Uruguay, José Mujica, ya ha establecido un principio de sabiduría política para comenzar a negociar: “Decidimos no hacer declaraciones, esperar un poco más. Queremos ver que la señora presidente se recupere y le den el alta", anticipó y agregó: "La Argentina está en un proceso electoral, me parece que es prudente esperar que pase". Y dejó en claro que: "Primero más vale conversar que mandar notas. Después vemos. Pero yo voy a conversar siempre".
El Mercosur, en general muestra grandes debilidades, la presidencia de Venezuela, un país en crisis, refleja esa debilidad. En ese marco, Uruguay, es un socio cada vez más distante, es sabido que en Montevideo dentro del Frente Amplio, hay varios referentes partidarios de abandonar el bloque regional y avanzar hacia acuerdos de libre comercio con otros actores globales.
La suspensión de Paraguay por la destitución del ex presidente Fernando Lugo, agrega más endeblez al Mercosur.
En cuanto a Brasil, la situación de Dilma Rousseff es hoy mucho más complicada luego de las grandes movilizaciones y las fuertes presiones empresarias para buscar alianzas comerciales más confiables que las del Mercosur. Las divergencias comerciales con Brasil no se pudieron siquiera acercar a algún tipo de entendimiento: del lado de Itamaraty, se suscribe la tesis que presentó la propia Dilma a Cristina Kirchner, de que es necesario encontrar una solución de conjunto a las discrepancias. Esto incluye, las trabas comerciales, el régimen automotriz que caducó a fines de junio, las inversiones de Petrobras y el financiamiento del Bandes a obras locales.
El sector automotor representa buena parte de la producción industrial, aunque es deficitaria en 3019 millones de dólares. Según datos del 2012 sólo hay tres sectores superavitarios de los 22 subsectores que registra la Argentina. Esos tres son: alimentos y bebidas con 24.670 millones de dólares; cueros con 345 millones y metales comunes 2044 millones, lo que muestra el marcado sesgo primario del modelo que se dice “industrialista”. Las exportaciones de alimentos y bebidas explican el 50 por ciento de las exportaciones del país.
De los deficitarios el peor rankeado es maquinarias y equipos con 5200 millones de dólares; sustancias y productos químicos, con otros 5000, en tanto que aparatos electrónicos le sigue con 4263.
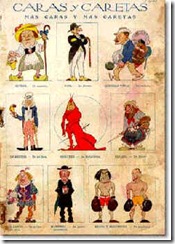 Hoy, treinta años después, podemos decir que el 10 de Diciembre de 1983 es el verdadero punto de inflexión en la historia argentina de recurrentes golpes de estado que distinguió el Siglo XX, aquel que E Hobsbawm caracterizó como el más violento en la historia de la humanidad.
Hoy, treinta años después, podemos decir que el 10 de Diciembre de 1983 es el verdadero punto de inflexión en la historia argentina de recurrentes golpes de estado que distinguió el Siglo XX, aquel que E Hobsbawm caracterizó como el más violento en la historia de la humanidad.